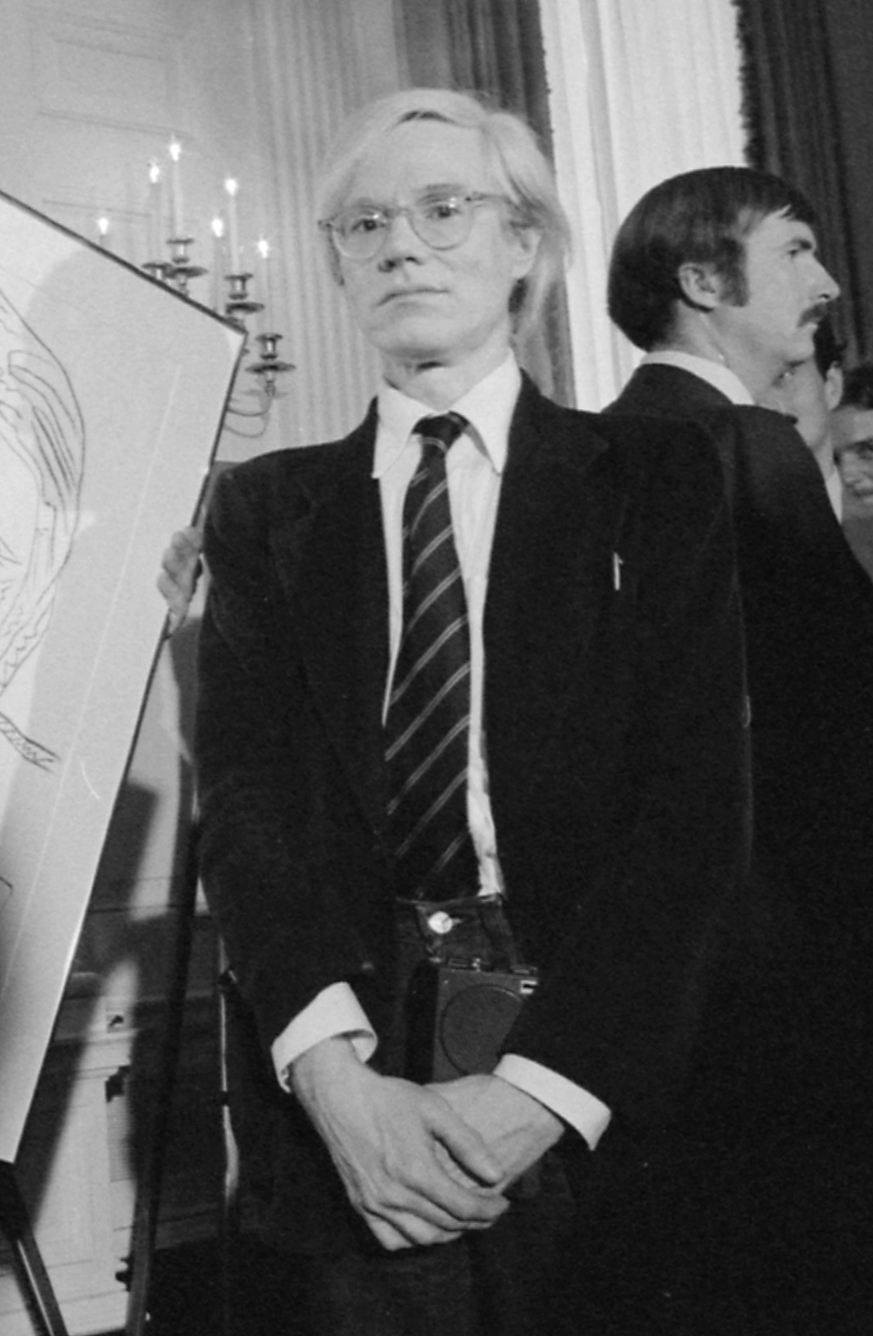Andy Warhol nació en Pittsburgh, Pennsylvania,1 tercer hijo del matrimonio de clase obrera entre Andrij Warhola y Ulja (Julia) Warhola. Sus padres eran inmigrantes de etnia rutena, originarios de Miková (antiguo Imperio austrohúngaro, actualmente al noroeste de Eslovaquia). El señor Warhol padre habría emigrado a los Estados Unidos en 1914, y trabajaba en la minería del carbón. La madre se reunió con él en 1921, tras la muerte de los abuelos de Andy. Sus dos hermanos mayores habían nacido en Europa. La familia vivió en el 55 de la calle Beelen, y posteriormente en el 3252 de Dawson Street, en el barrio de Oakland, en Pittsburgh.2 La familia era creyente del rito católico bizantino, y asistía al templo católico bizantino de San Juan Crisóstomo.
En tercero de primaria, Warhol sufría de Corea de Sydenham (popularmente llamado baile de San Vito), una afección del sistema nervioso que causa movimientos incontrolados de las extremidades, que se cree relacionada con la escarlatina, ésta provoca desórdenes en la pigmentación de la piel. El joven Andy fue desde entonces un hipocondríaco, y desarrolló auténtico pavor a los doctores y hospitales. Pasó buena parte de su infancia postrado en una cama y se convirtió en un proscrito entre sus compañeros de clase, desarrollando una fuerte fijación hacia su madre.3 Mientras estaba en la cama dibujaba, oía la radio y coleccionaba imágenes de estrellas de cine que colocaba alrededor de su cama. Warhol definió esta etapa como muy importante en el desarrollo posterior de su personalidad, sus habilidades y sus gustos.
[editar] Principios de su carrera
Warhol mostró un talento artístico precoz y decidió estudiar "arte comercial" en la escuela de Bellas Artes del Instituto Técnico de Carnegie de Pittsburgh (actualmente la Carnegie Mellon University). En 1949 se desplazó a Nueva York, donde comenzó una exitosa carrera como ilustrador en revistas y publicidad. Durante la década de los 50 ganó cierta reputación por sus caprichosas ilustraciones para unos anuncios de zapatos. Eran unos dibujos a tinta, bastante sueltos y emborronados, y figuraban entre la obra expuesta en una de sus primeras exposiciones en Nueva York, en la Bodley Gallery. Con la difusión de las nuevas tecnologías del vinilo y la alta fidelidad, las empresas discográficas se encontraron en un contexto comercial completamente nuevo que no tardarían en explotar. RCA contrató a Warhol y a Sid Maurer -entre otros artistas freelance- para el departamento de diseño de portadas de discos, cartelería y material promocional.4
[editar] Los años 60
La serie de Latas de sopa Campbell, también conocida como 32 latas de sopa Campbell,5 fue producida por Warhol en 1962 y es uno de sus trabajos más conocidos.
Su primera exposición individual en una galería de arte6 7 fue el 9 de julio de 1962 en la Ferus Gallery de Los Ángeles, California. La exposición marcó el debut del pop art de la West Coast.8 La primera exposición individual de Warhol en Nueva York fue en la Stable Gallery de Eleanor Ward, del 6 al 24 de noviembre de 1962. La exposición ya incluía obras como "El díptico de Marilyn", "100 Latas de sopa", "100 botellas de cola" y "100 billetes de dólar". En dicha exposición el artista se encontró por primera vez con John Giorno, que con el tiempo actuaría en la primera película de Warhol, "Sueño" (1963).
Fue durante los años 60 cuando Warhol empezó a pintar imágenes de productos comerciales icónicos, como latas de Sopa Campbell o botellas de Coca-Cola. Estos objetos eran para él iconos culturales estadounidenses al mismo nivel que Marilyn Monroe, Troy Donahue o Elizabeth Taylor, que retrataba mediante un procedimiento muy similar. En esta época funda "The Factory", su estudio y al mismo tiempo un ineludible punto de reunión de la vanguardia neoyorquina por la que pasaron artistas, escritores, modelos, músicos y celebridades del pujante underground. El taller, cubierto de hojas de papel de aluminio y decorado en color plata, estaba en la calle 47th (más tarde se mudaría a Broadway). Plásticamente, empezó a producir grabados serigráficos. Su obra empezó a ser muy conocida y desató ciertas polémicas sobre el papel del artista y los fines del arte.
Warhol desarrolló una imaginería personal a partir de objetos completamente impersonales, como billetes de dólar o nuevos productos de moda. Utilizaba imágenes propias de los medios de masas -periódicos y carteles, pero sobre todo televisión- para definir un Olimpo particular compuesto de símbolos de la cultura americana, como la silla eléctrica, las fotografías de cargas policiales contra manifestantes por los derechos civiles, o retratos de celebridades.9 La botella de Coca-Cola se convirtió para él en un tema pictórico. Sobre esto, declararía:
Lo que es genial de este país es que América ha iniciado una tradición en la que los consumidores más ricos compran esencialmente las mismas cosas que los más pobres. Puedes estar viendo la tele y ver la Coca-Cola, y sabes que el Presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor bebe Coca-Cola, y piensas que tú también puedes beber Coca-Cola. Una cola es una cola, y ningún dinero del mundo puede hacer que encuentres una cola mejor que la que está bebiéndose el mendigo de la esquina. Todas las colas son la misma y todas las colas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el Presidente lo sabe, el mendigo lo sabe, y tú lo sabes.10
El MOMA de Nueva York organizó un simposio sobre arte pop en diciembre de 1962, y algunos artistas -entre ellos Warhol- fueron atacados por "rendirse" al consumismo. Para las sofisticadas élites que dictaban la crítica de arte, el entusiasmo que Warhol sentía por la cultura de mercado resultaba embarazoso e inadmisible. Este simposio definió el tono en que se iba a recibir la obra de Warhol, aunque a lo largo de la década siguiente iba a hacerse cada vez más evidente que se habían dado profundos cambios en la cultura y el mundo del arte, y que Warhol había jugado un papel esencial en ese viraje.
Retrato de Marilyn Monroe una de las obras más conocidas de Andy Warhol.
Un evento crucial fue la exhibición "The American Supermarket" (en esp., "El supermercado estadounidense"), una muestra celebrada en la Paul Bianchinni Gallery del Upper East Side de Manhattan, en 1964. La exposición estaba organizada como el típico pequeño supermercado estadounidense, aunque los "productos" exhibidos -conservas, carne, posters, etc- eran obra de seis prominentes artistas del pop, como Mary Inman, Robert Watts o el controvertido -y mentalmente afín a Warhol- Billy Apple. La contribución de Warhol era una pintura de una lata de sopa Campbell, valorada en 1.500 $, mientras que una auténtica lata autografiada costaba 6 $. La exposición fue uno de los primeros actos públicos en los que se confrontó al público con el pop art y la cuestión planteada por las vanguardias clásicas acerca de qué podía ser arte.
Como ya había hecho en su etapa de ilustrador comercial en los 50, Warhol recurrió a asistentes para aumentar la productividad de su taller artístico. Esta colaboración también planteó encarnizadas polémicas sobre sus métodos de trabajo y su valor como arte, especialmente durante los años 60. Uno de los colaboradores más importantes con que contó en esta época fue Gerard Malanga. Malanga ayudó a Warhol en la producción de serigrafías, películas, esculturas y otras obras producidas en "The Factory". Otros colaboradores esporádicos fueron Freddie Herko, Ondine, Ronal Travel, Mary Woronov, Billy Name y Brigid Berlin, que fue quien, al parecer, le dio la idea de grabar sus conversaciones telefónicas.
Durante los años 60 Warhol también reunió a una variopinta comitiva de excéntricos y bohemios, a quien él designaba como las "Superstars" (esp. superestrellas), y que incluía a Edie Sedgwick, Viva y la célebre Ultra Violet. Todos ellos solían actuar en las películas de Warhol, y algunos, como Berlin, mantuvieron una estrecha amistad con el artista hasta su muerte. Su relación con artistas como Frangeline, una cantante de la escena guapachosa, y también con artistas como el escritor John Giorno o el cineasta Jack Smith (que también figuró en algunos cortos de Warhol) revelaba su estrecha relación con distintas clases de producción artística. Hacia el final de esa década el mismo Warhol se había convertido en una celebridad y aparecía frecuentemente en la prensa, escoltado por alguno de sus compañeros en la Factory.
En 1965 conoce al grupo de música The Velvet Underground liderado por Lou Reed y en poco tiempo se vuelve manager del grupo, añadiendo a su amiga, la cantante alemana, Nico. En 1967 sale al mercado el disco de los Velvet llamado The Velvet Underground and Nico: Andy Warhol, que fue producido por este último. Ese mismo año, por diferencias con el resto del grupo, Nico se retira y los servicios de Warhol ya no son necesitados. En 1969 comienza a publicar su revista Interview.
[editar] Atentado
El 3 de junio de 1968, Valerie Solanas disparó a Warhol y al crítico de arte y comisario Mario Amaya en la entrada al estudio de Warhol.11
Antes del atentado, Solanas había sido un miembro discreto del colectivo de la Factory. Redactó el "Manifiesto SCUM"(Society for Cutting Up Men, "Sociedad para capar a los hombres")12 , un alegato feminista separatista contra el patriarcado (y que, con el paso de los años, adquirió cierta resonancia).13 Solanas también aparecía en la película de Warhol "I, A Man" (1968). Al parecer, el día del atentado, Solanas había sido expulsada de la Factory tras reclamar la devolución de un guión que le había dado a Warhol y que, al parecer, había sido traspapelado.14 Amaya sufrió sólo heridas menores, y fue dado de alta ese mismo día. Warhol, sin embargo, recibió seis disparos y apenas sobrevivió a la intervención de urgencia de seis horas de duración -durante la que los médicos tuvieron que abrirle el pecho y masajear su corazón para estimular el ritmo cardíaco de nuevo-. Las secuelas de este ataque le acompañarían el resto de su vida, y no es de extrañar que por tanto el recuerdo del atentado dejase una marca profunda en el resto de la vida y la obra de Warhol.15 16 Solanas fue arrestada al día siguiente de disparar. Como justificación a su ataque, declaró que "él tenía demasiado control sobre mi vida", tras lo cual fue sentenciada a 3 años bajo el control del departamento de reinserción. Tras el tiroteo, el acceso a la Factory quedó rígidamente controlado, y en opinión de muchos esto causó el fin de la época de "la Factory de los 60".16 El atentado, sin embargo, quedó bastante desdibujado en los medios debido al asesinato de Robert F. Kennedy, dos días después.
A raíz del atentado sufrido, Warhol declaró que "antes de que me disparasen, siempre pensé que estaba un poco poco más para allá que para acá. Siempre sospeché que estaba viendo la tele en vez de vivir la vida".17
[editar] Años 70
BMW M1 decorado por Warhol.
Comparados con la escandalosa (y exitosa) década de los 60, los 70 fueron años más tranquilos para Warhol, que se convirtió en un emprendedor. Según Bob Colacello, Warhol pasaba la mayor parte de su tiempo rondando a nuevas estrellas y personajes famosos para proponerles un retrato. La lista incluía a Mick Jagger, Liza Minnelli, John Lennon, Diana Ross, Brigitte Bardot y Michael Jackson. El famoso retrato del líder comunista chino Mao Zedong es de esta época (1973). También fundó, con el apoyo de Gerard Malanga la revista "Interview", y publicó "La filosofía de Andy Warhol" (1975), en la que exponía su pensamiento con rotundidad y sentido del humor:"Hacer dinero es arte, y el trabajo es arte, y un buen negocio es el mejor arte". Warhol solía frecuentar diversos clubes nocturnos de Nueva York, como el Max's Kansas City, el Serendipity 3 y, más adelante, el célebre Studio 54.18 Normalmente se comportaba como un tranquilo, tímido y meticuloso observador. El crítico de arte Robert Hughes le llamó "el lunar blanco de Union Square".19 Su estilo inicialmente rupturista fue progresivamente asimilado por el circuito de galerías y por los círculos adinerados, a los que satisfacía con retratos por encargo. Esta etapa es juzgada de manera dispar por la crítica actual. En los años 70 hace retratos de sus amigos, clientes habituales de la discoteca Studio 54, entre ellos Carolina Herrera, Liza Minnelli y Elizabeth Taylor. Es también en esta época cuando es contratado por varios fabricantes de automóviles para pintar sus vehículos de competición de una manera que llamen la atención, entre ellos la firma BMW. Así se creó el art car. Dichos vehículos participaban sobre todo en las famosas 24 horas de Le Mans. Son famosas sus cápsulas del tiempo en donde guardaba (desde el año 1974) cosas cotidianas en cajas de cartón, como expone en Philosophy of Andy Warhol, su primer libro. En 1979 exhibe, de manera importante, en el Whitney Museum de Nueva York, su serie de retratos Portraits of the Seventies (Retratos de los Setenta).
[editar] Los años 80
Warhol tuvo una segunda juventud para la crítica -y los negocios- durante los 80, gracias en parte a su estrecha relación con algunas de las nuevas figuras del arte, que eran en realidad quienes conducían la tendencia del mercado en aquel momento: se trataba de personajes como Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, David Salle y otras figuras del así llamado neoexpresionismo. Warhol también frecuentaba la compañía de artistas del movimiento de transvanguardia europea, como Francesco Clemente y Enzo Cucchi. Por entonces Warhol era acusado de haberse convertido en un "artista de los negocios".20 En 1979 recibió algunas críticas poco favorables sobre sus exposiciones de retratos de celebridades de los 70, críticas en las que su obra se tachaba de superficial, fácil y comercial, carente de profundidad de la significación del tema. Esta actitud crítica, debida en parte a las propias tendencias del mercado, hizo que su siguiente exposición sobre "Genios Judíos"20 (1980), expuesta en Nueva York, también fuese recibida con frialdad.21 Una mirada más atenta a la obra de Warhol ha hecho que algunos críticos hayan creído ver en la "superficialidad" y "comercialidad" de Warhol "uno de los reflejos más brillantes de nuestra época", señalando que "Warhol ha capturado algo esencial sobre el zeitgeist de la cultura americana de los años setenta".20 Warhol siempre apreció el glamour de Hollywood. En una ocasión declaró:
"Amo Los Angeles. Amo Hollywood. Son tan hermosos. Todo es plástico, pero amo el plástico. Quiero ser plástico."22
En 1981 empieza a pintar detalles de cuadros de artistas renacentistas como Da Vinci, Botticelli y Uccello. En 1983 hace el retrato del cantante español Miguel Bosé para la portada del disco Made In Spain, también utilizada para el disco Milano-Madrid de este mismo artista. Según las malas lenguas, la compañía discográfica de Bosé pagó una fortuna por la colaboración de Warhol, quien hasta entonces apenas conocía al cantante. Luego le mencionaría en algún libro como «hijo de un torero español». Warhol también apareció en su videoclip Ángeles Caídos. Ese año visita Madrid, donde es recibido con entusiasmo por Almodóvar, Fabio McNamara y otras personalidades de la cultura y la vida social madrileña. A pesar de todo, la exposición que presentó en la ciudad se saldó con poquísimas ventas.
En esa época, Warhol produce abundantes retratos de celebridades y magnates, no sólo amistades o gente de su círculo, sino también diseñadores, empresarios y demás gente adinerada, que por grandes sumas posan para Warhol. Entre ellos, el modisto Valentino. Según él mismo contó, en una ocasión viajó a Europa para tomar polaroids de empresarios alemanes, y basándose en tales fotografías elaboraba los retratos.
En 1986 pinta lo que serán sus últimas obras, autorretratos y retratos de Lenin y Mao Tse Tung.
[editar] Muerte
Warhol murió en Nueva York a las 6:32 de la mañana del 22 de febrero de 1987. Según los noticiarios, se estaba recuperando sin dificultades de una operación de vesícula en el New York Hospital cuando falleció dormido debido a una repentina arritmia post-operatoria. También se ha señalado cierto exceso de líquidos por intoxicación de agua.23 Antes de su diagnóstico y la operación consiguiente, Warhol había intentado retrasar los reconocimientos, debido sobre todo a su pavor a los hospitales y los médicos.
La tumba de Warhol, junto a la de sus padres, se encuentra en el cementerio católico bizantino de San Juan Bautista en Pennsylvania (Estados Unidos).
El cuerpo de Warhol fue devuelto por sus hermanos a Pittsburgh para el funeral. El velorio tuvo lugar en el Thomas P. Kunsak Funeral Home y fue una ceremonia corpore insepulto. El ataúd era una pieza de bronce macizo, con adornos dorados y soportes blancos. Warhol llevaba puesto un traje negro de cachemira, una corbata de estampado también de cachemira, una peluca plateada y sus características gafas de sol. Tenía en las manos un pequeño breviario y una rosa roja. El funeral se celebró en la iglesia católica bizantina del Espíritu Santo, en el North Side de Pittsburgh. Monseñor Peter Tray pronunció su encomio.Yōko Ono también se presentó. El féretro quedó cubierto por rosas blancas y brotes de esparraguera. Tras la liturgia, el ataúd fue llevado al cementerio católico bizantino de San Juan Bautista, en Bethel Park (un barrio apartado al sur de Pittsburgh). Allí el sacerdote pronunció una breve oración y asperjó con agua bendita el ataúd. Antes de proceder al descenso del mismo, Paige Powell dejó caer un ejemplar de "Interview", una camiseta de la misma revista y una botella del perfume Beautiful, de Estée Lauder. Warhol fue enterrado junto a su madre y su padre, y unas semanas más tarde24 se repitió un oficio conmemorativo para Warhol en Manhattan.
El testamento de Warhol legaba toda su propiedad -con excepción de algunos modestos detalles- a miembros de su familia, con el fin de crear una fundación dedicada al "avance de las artes visuales". Warhol tenía tantas posesiones que Sotheby's necesitó nueve días para subastar sus bienes tras su muerte, y la suma total excedía los 20 millones de dólares. Su riqueza total era aún mayor, debido principalmente a astutas inversiones realizadas a lo largo de toda su vida.
En 1987, de acuerdo con la última voluntad de Warhol, se constituyó la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. La fundación no sólo sirve como representante legal de Andy Warhol, sino que defiende su misión de "espolear la innovación en la expresión artística y el proceso creativo", y se declara "centrada, principalmente, en apoyar el trabajo de un valor experimental o rompedor".25
La Vanguardia
Blog dedicado a la Vanguardia en Nicaragua.
Buscar este blog
viernes, 14 de enero de 2011
jueves, 13 de enero de 2011
Luis Alberto Cabrales
Luis Alberto Cabrales
Poeta, historiador y crítico. Nació en Chinandega el 2 de diciembre de 1901. Se graduó en el Instituto Pedagógico de Managua. Luego, estudió Ciencias políticas en Francia, lo que le permitió asimilar las ideas de la Action Francaise de Charles Maurras.
Al volver de Francia a Nicaragua, en 1928, colaboró en Semana, revista de Managua, con José Coronel Urtecho.
Cabrales llevó al país la poesía vanguardista francesa, al mismo tiempo que Coronel llevaba la más reciente poesía de los Estados Unidos. De tal manera, entre los dos, fundaron el movimiento nicaragüense de “Vanguardia”.
Cabrales realizó después numerosos trabajos de crítica literaria, ensayo e ideología política.
Obtuvo tres veces el Premio Nacional "Rubén Darío". Falleció en Managua el 19 de marzo de 1974.
Poeta, historiador y crítico. Nació en Chinandega el 2 de diciembre de 1901. Se graduó en el Instituto Pedagógico de Managua. Luego, estudió Ciencias políticas en Francia, lo que le permitió asimilar las ideas de la Action Francaise de Charles Maurras.
Al volver de Francia a Nicaragua, en 1928, colaboró en Semana, revista de Managua, con José Coronel Urtecho.
Cabrales llevó al país la poesía vanguardista francesa, al mismo tiempo que Coronel llevaba la más reciente poesía de los Estados Unidos. De tal manera, entre los dos, fundaron el movimiento nicaragüense de “Vanguardia”.
Cabrales realizó después numerosos trabajos de crítica literaria, ensayo e ideología política.
Obtuvo tres veces el Premio Nacional "Rubén Darío". Falleció en Managua el 19 de marzo de 1974.
Joaquin Pasos
Nació el 14 de mayo en Granada (Nicaragua). Comenzó a escribir poesía muy joven. Desde 1929, con tan sólo 16 años, entra a formar parte del grupo "Movimiento de Vanguardia", en el que se cuentan, entre otros, José Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra, Manolo Cuadra y Luis Alberto Cabrales. Joaquín Pasos es el miembro más joven del grupo, y abandera la tendencia que se conoció como "Anti-Parnaso", por la decisiva lucha contra las formas parnasianas imperantes en las letras nicaragüenses de aquella época. En 1932 se graduó en el Colegio Centroamérica.
Colaboró en diversas publicaciones vinculadas a las vanguardias literarias de la época, como el periódico La Reacción, o la revista humorística Los Lunes, donde alcanzó notable popularidad. En varias ocasiones fue encarcelado por sus sátiras contra el dictador Somoza.
En 1939 escribió junto a José Coronel Urtecho una pieza teatral titulada Chinfonía burguesa.
Murió en Managua en 1947, debido a problemas de salud provocados por el alcoholismo sin haber llegado a reunir su obra poética en forma de libro. Su muerte provocó una gran conmoción en las letras nicaragüenses. Ese mismo año fue publicada una antología de su obra titulada Breve Suma. En 1962 Ernesto Cardenal realizó una nueva antología más completa bajo el título de Poemas de un joven
Sus poemas fueron agrupados de acuerdo al plan que el mismo Joaquín había diseñado: Poemas de un joven que no ha viajado nunca (que incluía poemas sobre países que nunca visitó); Poemas de un joven que no ha amado nunca (que incluía sus poesía amorosa); Poemas de un joven que no sabe inglés (que incluía sus poemas en esa lengua, que aprendió sin maestro desde niño); y además, Misterio indio (sus poemas de temática indígena). Su poema Canto de guerra de las cosas está considerado como el más importante de su producción.
Colaboró en diversas publicaciones vinculadas a las vanguardias literarias de la época, como el periódico La Reacción, o la revista humorística Los Lunes, donde alcanzó notable popularidad. En varias ocasiones fue encarcelado por sus sátiras contra el dictador Somoza.
En 1939 escribió junto a José Coronel Urtecho una pieza teatral titulada Chinfonía burguesa.
Murió en Managua en 1947, debido a problemas de salud provocados por el alcoholismo sin haber llegado a reunir su obra poética en forma de libro. Su muerte provocó una gran conmoción en las letras nicaragüenses. Ese mismo año fue publicada una antología de su obra titulada Breve Suma. En 1962 Ernesto Cardenal realizó una nueva antología más completa bajo el título de Poemas de un joven
Sus poemas fueron agrupados de acuerdo al plan que el mismo Joaquín había diseñado: Poemas de un joven que no ha viajado nunca (que incluía poemas sobre países que nunca visitó); Poemas de un joven que no ha amado nunca (que incluía sus poesía amorosa); Poemas de un joven que no sabe inglés (que incluía sus poemas en esa lengua, que aprendió sin maestro desde niño); y además, Misterio indio (sus poemas de temática indígena). Su poema Canto de guerra de las cosas está considerado como el más importante de su producción.
Pablo Antonio Cuadra
Pablo Antonio Cuadra Cardenal, más conocido como Pablo Antonio Cuadra, por lo cual se le solía llamar "PAC". Fue hijo del jurista, estadista, canciller y diplomático nicaragüense Carlos Cuadra Pasos (1879-1964) y de la señora Merceditas Cardenal. Se casó con Adilia Mercedes Bendaña Ramírez, con quien compartió su vida hasta fallecer.
Históricamente, su famila ha estado ligada a la la política y a la poesía de Nicaragua, evidencia de esto son sus primos: José Coronel Urtecho, poeta, ensayista y dramaturgo, y el presbítero Ernesto Cardenal, poeta, escritor, escultor, religioso y político, quien incluso fue Ministro de Cultura durante el gobierno sandinista (1984-1990).
En 1931 PAC, junto con José Coronel Urtecho, Joaquín Pasos y otros escritores como Manolo Cuadra y Luis Alberto Cabrales, funda en Granada el movimiento literario denominado "Vanguardia", que procuraba innovar o liberar la cantidad de reglas y estamentos que ya estaban establecidos por los movimientos anteriores, por lo que su única regla era no respetar ninguna regla.
PAC se opuso a la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua contra Augusto César Sandino a inicio de la década de los 1930's y rompió con la dinastía de los Somoza en los años 1940's. Este compromiso político y social con su pueblo, lo llevó más tarde a abogar de manera franca y directa por los pobres de Nicaragua, abrazando la teología de liberación y otras corrientes intelectuales que el gobierno de Somoza consideraba subversivas,1 razón por la cual fue brevemente encarcelado por el régimen de Somoza en 19562 y por muchos años se autoimpuso un exilio en Costa Rica y Texas.
Muchos años más tarde, también criticó al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional por comprometer la independencia cultural de Nicaragua.3
En 1936 se licencia en Leyes en la Universidad de Oriente y Mediodía de Granada, Nicaragua. En 1939 pudo viajar por primera vez a España, visitó Cádiz, Sevilla, Santander y estuvo varias semanas en Madrid, a finales de ese año regresa a Nicaragua.
El 26 de junio de 1945, Pablo Antonio Cuadra ingresa en la Academia Nicaragüense de la Lengua (que precisamente había fundado su padre en 1928, siendo Canciller de Nicaragua), con un discurso titulado "Introducción del pensamiento vivo de Rubén Darío". Fue director de esta Academia desde 1964 hasta su muerte en 2002.
Vuelve a España en 1946, como parte de la delegación oficial de Nicaragua al XIX Congreso Mundial de Pax Romana. En esa asamblea, se constituye el Instituto Cultural Iberoamericano (presidido por el propio Pablo Antonio Cuadra), que sería la base para la creación del Instituto de Cultura Hispánica unos meses más tarde; en la actualidad Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nuevamente viaja a España en 1948.
A partir de 1964 comenzó a publicar en el diario "La Prensa" de Nicaragua sus "Escritos A Máquina", en los que desde una perspectiva política y filosófica, comentó sobre la agitada historia de su natal Nicaragua. Llega a ser codirector de este diario en 1954 junto con su sobrino Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien fuera asesinado por la dictadura somocista en enero de 1978.
En 1960 funda la revista centroamericana de cultura "El pez y la serpiente" y funge como director ésta durante más de cuarenta años.
En 1988 formó parte del jurado que concedió en España el Premio Cervantes a María Zambrano. En octubre del mismo año, se presentó en el Palacio Nacional de la Cultura de Caracas, Venezuela una recopilación de la poesía religiosa de PAC: "El Libro De Las Horas", ocasión en la que él declaró a la prensa: "América sólo puede encontrar y realizar a plenitud su propia identidad si logra, con los elementos de su propia historia, realizar la síntesis entre cultura y fe".4
En 1991 fue galardonado con el Premio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral, concedido por la Organización de los Estados Americanos (OEA).1
En 1993 es nombrado Rector de la Universidad Católica (ÚNICA), conservando simultáneamente el cargo de Director del Diario "La Prensa", dirección ésta, que abandona en 1999.
El 15 de octubre de 1999 el Gobierno nicaragüense, le otorgó el "Premio Nacional de Humanidades", consistente en 5,000 dólares, por sus aportes al rescate de la "nicaraguanidad" y porque la literatura es parte sustantiva de las humanidades".5
En diciembre de 2001, el día 4, PAC, ya bastante desmejorado de su salud, recibió un merecido homenaje dentro de las actividades conmemorativas del aniversario número 32 del Teatro Nacional Rubén Darío de Managua, durante el cual se contó con la participación de muchos jóvenes poetas que le rindieron tributo, casi un mes después, el 2 de enero de 2002, fallece PAC a causa de un paro respiratorio tras una prolongada enfermedad. Fue sepultado en Granada, ciudad donde vivió por muchos años, el 4 de enero de 2002.
Históricamente, su famila ha estado ligada a la la política y a la poesía de Nicaragua, evidencia de esto son sus primos: José Coronel Urtecho, poeta, ensayista y dramaturgo, y el presbítero Ernesto Cardenal, poeta, escritor, escultor, religioso y político, quien incluso fue Ministro de Cultura durante el gobierno sandinista (1984-1990).
En 1931 PAC, junto con José Coronel Urtecho, Joaquín Pasos y otros escritores como Manolo Cuadra y Luis Alberto Cabrales, funda en Granada el movimiento literario denominado "Vanguardia", que procuraba innovar o liberar la cantidad de reglas y estamentos que ya estaban establecidos por los movimientos anteriores, por lo que su única regla era no respetar ninguna regla.
PAC se opuso a la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua contra Augusto César Sandino a inicio de la década de los 1930's y rompió con la dinastía de los Somoza en los años 1940's. Este compromiso político y social con su pueblo, lo llevó más tarde a abogar de manera franca y directa por los pobres de Nicaragua, abrazando la teología de liberación y otras corrientes intelectuales que el gobierno de Somoza consideraba subversivas,1 razón por la cual fue brevemente encarcelado por el régimen de Somoza en 19562 y por muchos años se autoimpuso un exilio en Costa Rica y Texas.
Muchos años más tarde, también criticó al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional por comprometer la independencia cultural de Nicaragua.3
En 1936 se licencia en Leyes en la Universidad de Oriente y Mediodía de Granada, Nicaragua. En 1939 pudo viajar por primera vez a España, visitó Cádiz, Sevilla, Santander y estuvo varias semanas en Madrid, a finales de ese año regresa a Nicaragua.
El 26 de junio de 1945, Pablo Antonio Cuadra ingresa en la Academia Nicaragüense de la Lengua (que precisamente había fundado su padre en 1928, siendo Canciller de Nicaragua), con un discurso titulado "Introducción del pensamiento vivo de Rubén Darío". Fue director de esta Academia desde 1964 hasta su muerte en 2002.
Vuelve a España en 1946, como parte de la delegación oficial de Nicaragua al XIX Congreso Mundial de Pax Romana. En esa asamblea, se constituye el Instituto Cultural Iberoamericano (presidido por el propio Pablo Antonio Cuadra), que sería la base para la creación del Instituto de Cultura Hispánica unos meses más tarde; en la actualidad Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nuevamente viaja a España en 1948.
A partir de 1964 comenzó a publicar en el diario "La Prensa" de Nicaragua sus "Escritos A Máquina", en los que desde una perspectiva política y filosófica, comentó sobre la agitada historia de su natal Nicaragua. Llega a ser codirector de este diario en 1954 junto con su sobrino Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien fuera asesinado por la dictadura somocista en enero de 1978.
En 1960 funda la revista centroamericana de cultura "El pez y la serpiente" y funge como director ésta durante más de cuarenta años.
En 1988 formó parte del jurado que concedió en España el Premio Cervantes a María Zambrano. En octubre del mismo año, se presentó en el Palacio Nacional de la Cultura de Caracas, Venezuela una recopilación de la poesía religiosa de PAC: "El Libro De Las Horas", ocasión en la que él declaró a la prensa: "América sólo puede encontrar y realizar a plenitud su propia identidad si logra, con los elementos de su propia historia, realizar la síntesis entre cultura y fe".4
En 1991 fue galardonado con el Premio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral, concedido por la Organización de los Estados Americanos (OEA).1
En 1993 es nombrado Rector de la Universidad Católica (ÚNICA), conservando simultáneamente el cargo de Director del Diario "La Prensa", dirección ésta, que abandona en 1999.
El 15 de octubre de 1999 el Gobierno nicaragüense, le otorgó el "Premio Nacional de Humanidades", consistente en 5,000 dólares, por sus aportes al rescate de la "nicaraguanidad" y porque la literatura es parte sustantiva de las humanidades".5
En diciembre de 2001, el día 4, PAC, ya bastante desmejorado de su salud, recibió un merecido homenaje dentro de las actividades conmemorativas del aniversario número 32 del Teatro Nacional Rubén Darío de Managua, durante el cual se contó con la participación de muchos jóvenes poetas que le rindieron tributo, casi un mes después, el 2 de enero de 2002, fallece PAC a causa de un paro respiratorio tras una prolongada enfermedad. Fue sepultado en Granada, ciudad donde vivió por muchos años, el 4 de enero de 2002.
Octavio Rocha
No habrá muchos que sepan qué fue o significó lo que en los años treinta y cuarenta se llamó Vanguardismo entre nosotros. Se podría decir que se trató de una ruptura con el Modernismo predominante entonces en el país, lo cual marcó el avance hacia la libertad y la novedad que todavía caracterizan nuestra literatura, empezando por la poesía. De modo que no sería del todo incorrecto empezar con la poesía de los treinta y cuarenta para acercarnos a la de ahora. Es en el contexto del paso del Vanguardismo a la poesía nicaragüense actual que tuvo su lugar --un importante lugar-- Octavio Rocha.
Fuera de sus más próximos familiares y amigos, deben ser pocos los que lo recuerden, puesto que él mismo, cuando empezaba apenas a darse a conocer como escritor y periodista literario, inesperadamente se empeñó en desaparecer de la literatura, que él más que nadie había contribuido a remover. Más todavía que a remover, a renovar. Formaba parte del grupito de seis o más muchachos de Granada que se llamaban a sí mismos poetas vanguardistas, para indicar su rompimiento con el pasado y su dedicación a la poesía experimental y sin antecedentes conocidos. Octavio Rocha no era entonces más que un adolescente inclinado a la poesía que aún no había cumplido los veinte años.
Como los otros vanguardistas, estaba incómodo en el ambiente granadino, que era no sólo ajeno, sino contrario a la poesía o la literatura, consideradas como enemigas del comercio y el dinero, que era la verdadera razón de ser de la ciudad. Los poetas, y en especial los vanguardistas, se oponían abiertamente a la mentalidad comercial granadina, como también se pronunciaban en contra del trabajo considerado sólo como medio de hacer dinero. Además, eran temidos como adversarios de la alta sociedad granadina, que ellos llamaban despectivamente burguesía. También es cierto que ellos siguiendo a algunos artesanos fueron los que pusieron en circulación las palabras burgueses y burguesía, dándoles corrimiento en el sentido despectivo que desde entonces tienen en el país.
Fue en esos días que Octavio Rocha hizo un breve poema sobre la pomposidad y la autocomplacencia burguesa, titulado Cisne Burgués. El cisne dariano, imagen de la belleza y la armonía, pasaba a ser motivo de irrespeto. Fue como una consigna entre los vanguardistas el ser irrespetuoso con los cisnes. El Vanguardismo nuestro no sólo suponía para nosotros una ruptura con el pasado, sino ante todo, con la burguesía. Pero nuestra polémica con ella era más literaria que económica y política.
Lo de la ruptura con la burguesía y el hecho de publicar regularmente en el periódico local favorito de los burgueses, lo que escribían los jóvenes poetas de la vanguardia, que se jactaban de ser antiburgueses, sólo puede atribuirse a la intervención de Octavio Rocha, que en esto como en todo fue decisivo. Él sacó el Vanguardismo de su rincón privado y lo hizo público trasladándolo al campo abierto del periodismo. Lo que él y sus compañeros practicaban casi en privado, a la manera de un deporte destinado a llenar el vacío mental de Granada, no hubiera tenido ocasión de escapar de las estrechas salas con puertas a la calle o los rincones de corredor de las casas de sus familias, donde se daban cita para leerse unos a otros sus poemas recién escritos y sus últimas traducciones de poesía extranjera contemporánea, generalmente vanguardista.
Algunas veces lo hacían juntos varios de ellos como una forma de diversión. Octavio Rocha, sin embargo, no era propenso a ese tipo de reuniones, ni a ningún otro. Aunque tenía, como pocos, el don de la amistad y un trato fácil y natural, tal vez por su carácter más bien introvertido, no creo que haya sido la sociabilidad la principal de sus virtudes. Él se inclinaba más a cultivar las amistades particulares que a frecuentar corrillos y tertulias de sus amigos, aunque no se mostraba cerrado, ni esquivo, cuando los otros vanguardistas lo buscaban.
Contaba con la confianza de todos, pero se consideraba como el amigo casi inseparable y en cierto modo el socio de Pablo Antonio Cuadra. Las cualidades que compartían, al parecer, los predisponían al llevar juntos a cabo lo que estaba planeado, ya que los dos mostraban por encima de sus tendencias vanguardistas una especie de innata formalidad o corrección que los libraba de los desórdenes de que no estaban del todo exentos sus demás compañeros. Eso, seguramente, había contribuido a formar y fortalecer tanto en Octavio Rocha como en su socio Pablo Antonio Cuadra sus innegables hábitos de trabajo. No dejaba de ser una aparente semejanza, además de remota, lo que solía señalarse entre los hábitos de trabajo de los jóvenes burgueses que los empleaban en servicio de sus padres y los de los poetas vanguardistas Octavio Rocha y Pablo Antonio Cuadra, que eran sólo poetas y trabajaban sólo como poetas.
En esa época eran sólo poetas y por añadidura poetas vanguardistas. Por más trabajadores que fueran en lo suyo, o mejor dicho, entre más trabajadores fueran en lo suyo, como ninguno de ellos era estudiante de leyes o medicina, ni dependiente de comercio, sino todos poetas, y sólo poetas, eran vistos en Granada sólo como vagos.
Como poeta, Pablo Antonio era más abundante, más caudaloso, más inspirado, como hubieran dicho entonces, con más amplio registro de temas del campo y de la orilla de Granada y las haciendas de ganado, como también, ya desde entonces, con su característica retórica, casi siempre de buena ley, que reunida con otras corrientes retóricas de varios orígenes, dio el tono hasta hace poco a la poesía latinoamericana de lo que va del siglo. En cambio, Octavio Rocha era, como poeta, la misma parquedad, la sobriedad, la reserva, la puntería, el pulso, el tino, la agudeza mental, calidades que no volvieron a aparecer en la poesía nicaragüense hasta la llegada de Mejía Sánchez y después de éste, de Beltrán Morales, que aunque ninguno de ellos proviniera de Octavio Rocha --y ni lo conociera-- no sería inexacto situarlos en la línea iniciada por él, sin que ninguno de ellos dejara de aportar sus diferencias personales y su propia originalidad inconfundible. Los tres a su manera introdujeron la ironía o por lo menos el sentido moderno de la ironía en la poesía nicaragüense.
No se tenía conocimiento de la poesía irónica como distinta de la poesía cómica. Se diría que Octavio Rocha fue el primero que hizo poesía entre nosotros con la substancia de su ironía. Aunque no la mostraba en su trato personal --si no es, si acaso, en su silencio-- es evidente que la ironía era lo que en el fondo le sobraba en su interior. Me inclino a creer que esto era lo que más que otra cosa lo diferenciaba de Pablo Antonio Cuadra, que a mi ver siempre ha sido carente de ironía. No ha tenido siquiera sentido del humor y sin éste es difícil hacerse una imagen irónica de la vida y la gente.
Octavio Rocha y Pablo Antonio Cuadra --más propiamente para el caso, Octavio Rocha-- empezaron a sacar uno de tantos sábados en El Correo, un verdadero suplemento literario semanal que llamaron Página de Vanguardia. Parecía increíble que el órgano de la burguesía entregara una página a los vanguardistas, antes definidos como antiburgueses. Casi todo lo que salía en esa página resultaba inentendible para los lectores de El Correo. Casi todo les parecía escrito en una lengua que ellos desconocían. Era para ellos un galimatías que ni se molestaban en examinar, atribuyéndolo a un pasajero ataque de excentricidad de un diario conservador como El Correo. Ignoraban que lo característico de los vanguardistas era el culto del disparate, mejor dicho el cultivo del disparate. El disparate por el disparate era la fórmula con que sustituían el lema modernista del arte por el arte.
Pero la clave, sin embargo, la causa de que existiese la Página de Vanguardia, consistía en que el padre de Octavio Rocha era el dueño de El Correo. Este señor estaba lejos de tener preocupaciones literarias, pero no se oponía, sino al contrario, le agradaba que un hijo suyo las tuviera, y cuando Octavio Rocha le pidió permiso para sacar semanalmente en El Correo una página literaria en compañía con Pablo Antonio Cuadra, le dio su apoyo.
Lo que, ante todo, se proponía la Página de Vanguardia era dar cabida a los escritos en verso y prosa de los jóvenes que formaban el grupo vanguardista en Granada y de los que buscaban algo nuevo en las otras ciudades. De ese modo, se fueron publicando poemas inéditos de los editores de la página, Octavio Rocha y Pablo Antonio Cuadra y de sus compañeros Joaquín Pasos, Luis Downing, Pérez Estrada, Luis Alberto Cabrales, Manolo Cuadra, Alberto Ordóñez y hasta de algunos poetas callejeros como el Morrongo y Bruno Mongalo. Los redactores y colaboradores de ese diario, con la excepción de Carlos A. Bravo --considerado precursor y hasta maestro de algunos vanguardistas--, no pasaban del bajo nivel cultural de los conservadores granadinos. La otra tarea de la página fue la de dar a conocer la literatura extranjera de entonces, especialmente la más avanzada o de vanguardia.
En lo de traducir al español del francés y el inglés, colaboraba yo con Joaquín Pasos, que parecía haber nacido con el don de lenguas. Él no sólo leía francés e inglés, sino también --como ninguno de nosotros-- podía no sólo leer, sino hablar alemán, sin que hubiera salido nunca de Nicaragua, ni recibido clases de idiomas en las escuelas donde se enseñan. Las traducciones nuestras de esa época fueron quizás las mejores que se han hecho en nuestro país.
En Nicaragua no había habido nada semejante, a no ser una Antología general de poesía extranjera de principios del siglo, recopilada por el grupo de escritores modernistas reunidos alrededor del diario La Noticia. En ésta se agrupaban varios poetas modernistas, como Sáenz Morales, que le daban al periódico lo que hasta entonces no habían tenido los otros del país. Pero la Página de Vanguardia representaba una tendencia distinta y hasta contraria a la de La Noticia. Lo de más largo alcance de ese acontecimiento no son siquiera los valores intrínsecos de la página, ni por mucho que sea la introducción del Vanguardismo en Nicaragua, y la influencia que tuvo en la literatura nicaragüense posterior, sino ante todo y sobre todo, el hecho de haber sido el primer suplemento literario que formó parte de un periódico y circuló con él.
Los escritores modernistas del círculo de La Noticia, la mayor parte de lo suyo lo publicaban en un semanario llamado Los Domingos. Pero lo que ocurría por ese lado --el Modernismo-- era más bien algo que estaba en el ocaso, mientras lo que sacaban en su página de El Correo los dos muchachos vanguardistas no llegaba ni a ser un movimiento literario, pues se jactaba de ser más bien un antimovimiento antiliterario que apenas empezaba. Ése fue, en parte al menos, el origen de la nueva literatura nicaragüense, que no negaba, si no al contrario, reconocía sus orígenes en Rubén Darío. Aunque no lo admitían entonces, en eso se hermanaban y hasta se parecían en uno por otro rasgo los dos adversarios, el Modernismo y el Vanguardismo de Nicaragua que, como todo lo demás en la literatura moderna de la lengua, provenía de Rubén.
Alejado como yo estaba no sólo de Granada sino hasta creo que del país, no me di cuenta cuándo dejó de aparecer la Página de Vanguardia, como tampoco cuándo dejó de salir El Correo, pues tiempo después la ciudad, ya indeteniblemente precipitada en su decadencia, quedaba sin periódicos. Se podía decir que Granada --todo es que en Granada tenía significación-- se trasladaba a Managua. Con esa especie de éxodo, cambiaba todo y hasta en cierto sentido la naturaleza o por lo menos, la dirección del vanguardismo. De éste sólo quedaba --fuera de ciertas modalidades-- la aspiración a la libertad y la necesidad de la novedad, dos cosas que en Managua adquirían otro sentido. Lo que pasó con la presencia de los vanguardistas en Managua se puede tomar como el principio de una revolución literaria nicaragüense o como un nuevo giro de revolución poética de la lengua iniciada por Darío.
El que lo realizó esta vez fue Pablo Antonio Cuadra, solo. No hay que culparlo, porque en el ínterin Octavio Rocha había desertado de la literatura. Pablo Antonio logró trasladar los propósitos del primer suplemento literario a un periódico de Managua, quiero decir, al que era entonces el principal periódico del país. Se trata del diario la Prensa, que en ese tiempo ya dirigía Pedro Joaquín Chamorro, primo hermano y admirador de Pablo Antonio Cuadra, al que estimaba mucho, entre otras cosas, por su dominio del periodismo literario, que ya había mostrado ampliamente en la Página de Vanguardia.
Así empezó a salir, bajo la dirección de Pablo Antonio Cuadra, el suplemento literario de La Prensa que todos conocemos como La Prensa Literaria. Se vio inmediatamente que venía a llenar no sólo un gran vacío, sino una urgente necesidad de la cultura nicaragüense. Por lo demás, atrajo hacia La Prensa a todos o casi todos los jóvenes que escribían o cultivaban las artes en el país. La Prensa Literaria trazó amplios límites y abrió sus puertas con un espíritu menos discriminatorio o sólo dirigido por las tendencias vanguardistas puras y que dejaba lugar para todas las formas, tanto experimentales como tradicionales, que se ensayarían en Nicaragua, siempre que no escaparan del campo de la autenticidad. Pero no hay que olvidar que las líneas iniciales fueron trazadas en la Página de Vanguardia.
El que llenó el vacío del aliado de Pablo Antonio Cuadra en La Prensa Literaria fue el hijo único de Octavio Rocha, el poeta Luis Rocha. No cabe duda que Luis Rocha se manejaba a la perfección como asistente de Pablo Antonio Cuadra y esto hacía más viva, si cabe, la actividad del Director de la Prensa Literaria. Creo yo que hasta entonces no había habido ningún periódico ni sección de periódico --menos aún suplemento literario-- que haya ejercido, como La Prensa Literaria, tal influencia en el desarrollo de la literatura nicaragüense y en general de su cultura. El suplemento literario de La Prensa no sólo comunicaba un sentido de dirección, sino que, con ejemplo, creaba una especie de conciencia común entre los del oficio --que allí se daban a conocer-- y daba pie a unas nuevas lenguas de libertad y novedad, capaces de presentar la realidad en otros planos o niveles.
Basado en eso, puede decirse que fue La Prensa Literaria la que instituyó en la literatura nacional nuevos niveles de exigencia, cuando no simplemente niveles de exigencia desconocidos hasta entonces entre nosotros, niveles que tal vez son ya como la base del gusto literario en Nicaragua. Por lo demás, es innegable que La Prensa Literaria fue el escenario por el que han pasado casi todos los poetas, escritores, artistas o intelectuales nicaragüenses contemporáneos.
En esa forma siguió el asunto, puede decirse que sin tropiezos, hasta que el triunfo de la Revolución Sandinista se convirtió en motivo de división y aun de separación entre los propietarios de La Prensa. De allí salió, como es sabido EL NUEVO DIARIO, producto de casi todos los trabajadores despedidos de La Prensa, que lo fundaron bajo la dirección de Xavier Chamorro, hermano de Pedro Joaquín, el héroe nacional asesinado por elementos del régimen dinástico. Poco después de aparecido EL NUEVO DIARIO, se completó con su correspondiente suplemento literario, llamado NUEVO AMANECER CULTURAL a cargo de Luis Rocha, el ex compañero de Pablo Antonio Cuadra en La Prensa Literaria. En cierto modo seguía, pues, la línea: Página de Vanguardia, Prensa Literaria y NUEVO AMANECER.
Por lo que oigo decir no sólo bajó de nivel La Prensa Literaria, sino que prescindió de casi todos sus colaboradores.
Los suplementos literarios con los que yo, desde luego, mantenía contacto más o menos irregular eran NUEVO AMANECER CULTURAL y Ventana, de Barricada. La diferencia entre ambos es, a mi ver, que NUEVO AMANECER sigue la línea anterior de La Prensa Literaria, que más o menos era la de la Página de Vanguardia, mientras Ventana, empezando por su formato, es a su modo la continuación de la primera revista Ventana, que sacaban en León, a la sombra de la universidad, Sergio Ramírez, y Fernando Gordillo. Ésta fue, según creo, la primera publicación literaria nicaragüense francamente orientada hacia la izquierda. A causa de Ventana, la de Barricada, y por NUEVO AMANECER CULTURAL, de EL NUEVO DIARIO, es que ha ocurrido en Nicaragua la compenetración de la cultura con la política.
Sería inútil preguntarse qué hubiera pasado si Octavio Rocha hubiera seguido trabajando con Pablo Antonio Cuadra, en vez de abandonar su ocupación de periodista literario y su propia dedicación a la literatura. Sospecho que la vitalidad de lo comprendido no sería tanta sin el empuje de Luis Rocha, más sostenido que el de su padre. Se dice que desde entonces no volvió a hacer poemas, ni siquiera en secreto. Hasta yo mismo, que le tenía particular cariño, lo perdí de vista. Cuando ya no salía la Página de Vanguardia y sin que se pensara aún que Pablo Antonio Cuadra sacaría La Prensa Literaria, lo que se contaba de Octavio Rocha entre los vanguardistas era sólo que estaba perdidamente enamorado y que pasaba casi todo el día en la casa de su novia. Algo después se supo que se casó con ella y de su matrimonio nació Luis Rocha, que en su tiempo completaría y superaría lo que dejó su padre sólo empezado.
Octavio Rocha era tranquilo y dueño de sí mismo, aunque en el fondo --en las profundidades del amor y el sexo-- parece que tenía una explosiva reserva de hipersensibilidad. Parecería que lo hipersensitivo de su carácter íntimo haya sido lo que en un arrebato de celos --a mi ver infundado-- lo hizo un día alejar de su lado a su esposa, la entonces joven madre de Luis Rocha. Ella era no sólo joven y linda, sino también inteligente como lo son en general las mujeres de su apellido. La intempestiva separación de la pareja marcó, al parecer, el resto de sus vidas y fue quizás el motivo para que Octavio Rocha abandonara sin retorno su vocación de poeta.
Cuando decidió casarse, Octavio Rocha debe haber empezado a pensar en los cambios que tendría que hacer en su modo de vida para encontrar los medios de mantener su hogar. Cuando era vanguardista nunca pensó que tendría que ganar dinero. Su relación con el dinero, si acaso la tenía, debe haber sido siempre casual e improvisada. Ya casado y más aún, recién separado de su esposa --a la que tendría que ayudar a mantenerse con su hijo pequeño-- la solución que él escogió fue dedicarse a los negocios. No sé lo que sucedió, ni cómo ocurrió la transformación del poeta Octavio Rocha en hombre de negocios. Lo que quisiera es entender cómo se convirtió, de un día para otro, de poeta y editor de poesía en hombre únicamente dedicado a hacer dinero.
Se me dijo una vez que ya tenía cierta posición como agente de películas de cine norteamericanas en Panamá. Allá puso las bases de lo que luego fue su floreciente empresa comercial en Managua. Allí tuvo una tienda que las dos o tres veces que pasé por ella no me causó mala impresión --pese a que soy alérgico a las tiendas-- en la que se vendían, me parece, radios y cosas por el estilo a una clientela que entraba y salía casi seguidamente, creando un ambiente de prosperidad. Mis rápidas pasadas por la tienda de Octavio Rocha no eran por verlo a él, sino a su hijo, Luis Rocha, cuya amistad conmigo ya era mayor entonces que la de su padre, que no quería ser visto como poeta, sino como comerciante, mientras su hijo quería ser sólo poeta.
Siendo poeta, no lograba adquirir una conciencia de comerciante. Me imagino que fue por entonces que Luis Rocha dejó la tienda de su padre y empezó a trabajar con Pablo Antonio Cuadra, ya no recuerdo si en la UCA o en la Prensa Literaria. Así empezó a llenar el vacío que había dejado su padre.
Octavio Rocha seguro tendría las relaciones indispensables con los representantes del mundo de los negocios y con la gente de los bancos, pero no creo que participara en las actividades sociales y políticas y menos aún en las diversiones de la clase burguesa. Era evidente que no quería pasar por burgués, ni conducirse como burgués. De haber querido aburguesarse, claro que hubiera sido recibido en la burguesía con los brazos abiertos, pero no quiso pertenecer a la clase que tanto había despreciado. Por eso mismo, era admirable que haya tenido éxito en los negocios, como quien dice, desde fuera.
Para llenar el hueco de lo que había abandonado --la imaginación, la creatividad y la poesía, o sea las actividades desinteresadas-- buscaba la compañía de la mujer, y en sus momentos más solitarios o desolados se rodeaba de ciertas mujeres. En sus últimos tiempos, cuando ya se iba quedando solo, lo fui a ver a su casa, acompañado de su hijo Luis Rocha, y las personas que se ocupaban de lo suyo --él estaba algo enfermo-- eran dos llamativas muchachas que de seguro lo distraían de alguna manera en su soledad.
Por atavismo, sin embargo, él era un hombre de familia. Durante cierta época con su segunda esposa y dos hijas --entonces pequeñas-- que tenía con ella, pero las tres se trasladaron algún tiempo después a los Estados Unidos, adonde él iba a veces a acompañarlas por una temporada. Aquel modo de vida, a la vez solitario y necesitado de compañía femenina, no dejaría de tener efecto en su persona y hasta posiblemente en sus negocios. En esto --como en otras cosas-- no podía contar con la ayuda de su hijo Luis Rocha, del que ya conocía la actitud no inclinada al comercio y más bien refractaria a toda manifestación de comercialismo. Con el paso de los años, Octavio Rocha fue dependiendo cada vez más del apoyo moral y de la asistencia personal en multitud de cosas, de su hijo Luis Rocha, que aunque sea sólo poeta, es eficiente en todo.
Ya se había cerrado la entrada a la llamada tranquilidad burguesa, lo mismo que se había incapacitado para las ascensiones y los vuelos a las alturas de las artes, y lo que es peor aún --lo verdaderamente grave-- ya no podía encontrar el camino hacia la verdadera vida del amor. Estaba ya como aprisionado en las vaciedades del éxito económico, en realidad ya declinante o descendente y casi en el ocaso, lo que, añadido a sus privaciones intelectuales y espirituales, desembocaba en el vacío. Ni siquiera podía encontrar lo que necesitaba en el refugio de la familia, de su hijo, Luis Rocha --sus lindas nietas, hijas de éste-- para las que no había hecho lugar en su intimidad por pequeñas discrepancias o diferencias anteriores que no supo a su tiempo manejar, ni corregir. De esa manera le fue tocando en sus últimos años ir pareciendo más que el padre, el hijo de su hijo.
A Octavio Rocha se le debe de todos modos la línea seguida después por su hijo Luis Rocha, con sostenido y multiplicado éxito cultural y en parte al menos --y desde luego inicialmente-- el campo abierto por los medios de difusión literario y artístico establecidos con permanencia y carácter ejemplar por Pablo Antonio Cuadra, su inicial compañero y seguidor.
Fuente: http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/11/25/suplemento/nuevoamanecer/4144
Fuera de sus más próximos familiares y amigos, deben ser pocos los que lo recuerden, puesto que él mismo, cuando empezaba apenas a darse a conocer como escritor y periodista literario, inesperadamente se empeñó en desaparecer de la literatura, que él más que nadie había contribuido a remover. Más todavía que a remover, a renovar. Formaba parte del grupito de seis o más muchachos de Granada que se llamaban a sí mismos poetas vanguardistas, para indicar su rompimiento con el pasado y su dedicación a la poesía experimental y sin antecedentes conocidos. Octavio Rocha no era entonces más que un adolescente inclinado a la poesía que aún no había cumplido los veinte años.
Como los otros vanguardistas, estaba incómodo en el ambiente granadino, que era no sólo ajeno, sino contrario a la poesía o la literatura, consideradas como enemigas del comercio y el dinero, que era la verdadera razón de ser de la ciudad. Los poetas, y en especial los vanguardistas, se oponían abiertamente a la mentalidad comercial granadina, como también se pronunciaban en contra del trabajo considerado sólo como medio de hacer dinero. Además, eran temidos como adversarios de la alta sociedad granadina, que ellos llamaban despectivamente burguesía. También es cierto que ellos siguiendo a algunos artesanos fueron los que pusieron en circulación las palabras burgueses y burguesía, dándoles corrimiento en el sentido despectivo que desde entonces tienen en el país.
Fue en esos días que Octavio Rocha hizo un breve poema sobre la pomposidad y la autocomplacencia burguesa, titulado Cisne Burgués. El cisne dariano, imagen de la belleza y la armonía, pasaba a ser motivo de irrespeto. Fue como una consigna entre los vanguardistas el ser irrespetuoso con los cisnes. El Vanguardismo nuestro no sólo suponía para nosotros una ruptura con el pasado, sino ante todo, con la burguesía. Pero nuestra polémica con ella era más literaria que económica y política.
Lo de la ruptura con la burguesía y el hecho de publicar regularmente en el periódico local favorito de los burgueses, lo que escribían los jóvenes poetas de la vanguardia, que se jactaban de ser antiburgueses, sólo puede atribuirse a la intervención de Octavio Rocha, que en esto como en todo fue decisivo. Él sacó el Vanguardismo de su rincón privado y lo hizo público trasladándolo al campo abierto del periodismo. Lo que él y sus compañeros practicaban casi en privado, a la manera de un deporte destinado a llenar el vacío mental de Granada, no hubiera tenido ocasión de escapar de las estrechas salas con puertas a la calle o los rincones de corredor de las casas de sus familias, donde se daban cita para leerse unos a otros sus poemas recién escritos y sus últimas traducciones de poesía extranjera contemporánea, generalmente vanguardista.
Algunas veces lo hacían juntos varios de ellos como una forma de diversión. Octavio Rocha, sin embargo, no era propenso a ese tipo de reuniones, ni a ningún otro. Aunque tenía, como pocos, el don de la amistad y un trato fácil y natural, tal vez por su carácter más bien introvertido, no creo que haya sido la sociabilidad la principal de sus virtudes. Él se inclinaba más a cultivar las amistades particulares que a frecuentar corrillos y tertulias de sus amigos, aunque no se mostraba cerrado, ni esquivo, cuando los otros vanguardistas lo buscaban.
Contaba con la confianza de todos, pero se consideraba como el amigo casi inseparable y en cierto modo el socio de Pablo Antonio Cuadra. Las cualidades que compartían, al parecer, los predisponían al llevar juntos a cabo lo que estaba planeado, ya que los dos mostraban por encima de sus tendencias vanguardistas una especie de innata formalidad o corrección que los libraba de los desórdenes de que no estaban del todo exentos sus demás compañeros. Eso, seguramente, había contribuido a formar y fortalecer tanto en Octavio Rocha como en su socio Pablo Antonio Cuadra sus innegables hábitos de trabajo. No dejaba de ser una aparente semejanza, además de remota, lo que solía señalarse entre los hábitos de trabajo de los jóvenes burgueses que los empleaban en servicio de sus padres y los de los poetas vanguardistas Octavio Rocha y Pablo Antonio Cuadra, que eran sólo poetas y trabajaban sólo como poetas.
En esa época eran sólo poetas y por añadidura poetas vanguardistas. Por más trabajadores que fueran en lo suyo, o mejor dicho, entre más trabajadores fueran en lo suyo, como ninguno de ellos era estudiante de leyes o medicina, ni dependiente de comercio, sino todos poetas, y sólo poetas, eran vistos en Granada sólo como vagos.
Como poeta, Pablo Antonio era más abundante, más caudaloso, más inspirado, como hubieran dicho entonces, con más amplio registro de temas del campo y de la orilla de Granada y las haciendas de ganado, como también, ya desde entonces, con su característica retórica, casi siempre de buena ley, que reunida con otras corrientes retóricas de varios orígenes, dio el tono hasta hace poco a la poesía latinoamericana de lo que va del siglo. En cambio, Octavio Rocha era, como poeta, la misma parquedad, la sobriedad, la reserva, la puntería, el pulso, el tino, la agudeza mental, calidades que no volvieron a aparecer en la poesía nicaragüense hasta la llegada de Mejía Sánchez y después de éste, de Beltrán Morales, que aunque ninguno de ellos proviniera de Octavio Rocha --y ni lo conociera-- no sería inexacto situarlos en la línea iniciada por él, sin que ninguno de ellos dejara de aportar sus diferencias personales y su propia originalidad inconfundible. Los tres a su manera introdujeron la ironía o por lo menos el sentido moderno de la ironía en la poesía nicaragüense.
No se tenía conocimiento de la poesía irónica como distinta de la poesía cómica. Se diría que Octavio Rocha fue el primero que hizo poesía entre nosotros con la substancia de su ironía. Aunque no la mostraba en su trato personal --si no es, si acaso, en su silencio-- es evidente que la ironía era lo que en el fondo le sobraba en su interior. Me inclino a creer que esto era lo que más que otra cosa lo diferenciaba de Pablo Antonio Cuadra, que a mi ver siempre ha sido carente de ironía. No ha tenido siquiera sentido del humor y sin éste es difícil hacerse una imagen irónica de la vida y la gente.
Octavio Rocha y Pablo Antonio Cuadra --más propiamente para el caso, Octavio Rocha-- empezaron a sacar uno de tantos sábados en El Correo, un verdadero suplemento literario semanal que llamaron Página de Vanguardia. Parecía increíble que el órgano de la burguesía entregara una página a los vanguardistas, antes definidos como antiburgueses. Casi todo lo que salía en esa página resultaba inentendible para los lectores de El Correo. Casi todo les parecía escrito en una lengua que ellos desconocían. Era para ellos un galimatías que ni se molestaban en examinar, atribuyéndolo a un pasajero ataque de excentricidad de un diario conservador como El Correo. Ignoraban que lo característico de los vanguardistas era el culto del disparate, mejor dicho el cultivo del disparate. El disparate por el disparate era la fórmula con que sustituían el lema modernista del arte por el arte.
Pero la clave, sin embargo, la causa de que existiese la Página de Vanguardia, consistía en que el padre de Octavio Rocha era el dueño de El Correo. Este señor estaba lejos de tener preocupaciones literarias, pero no se oponía, sino al contrario, le agradaba que un hijo suyo las tuviera, y cuando Octavio Rocha le pidió permiso para sacar semanalmente en El Correo una página literaria en compañía con Pablo Antonio Cuadra, le dio su apoyo.
Lo que, ante todo, se proponía la Página de Vanguardia era dar cabida a los escritos en verso y prosa de los jóvenes que formaban el grupo vanguardista en Granada y de los que buscaban algo nuevo en las otras ciudades. De ese modo, se fueron publicando poemas inéditos de los editores de la página, Octavio Rocha y Pablo Antonio Cuadra y de sus compañeros Joaquín Pasos, Luis Downing, Pérez Estrada, Luis Alberto Cabrales, Manolo Cuadra, Alberto Ordóñez y hasta de algunos poetas callejeros como el Morrongo y Bruno Mongalo. Los redactores y colaboradores de ese diario, con la excepción de Carlos A. Bravo --considerado precursor y hasta maestro de algunos vanguardistas--, no pasaban del bajo nivel cultural de los conservadores granadinos. La otra tarea de la página fue la de dar a conocer la literatura extranjera de entonces, especialmente la más avanzada o de vanguardia.
En lo de traducir al español del francés y el inglés, colaboraba yo con Joaquín Pasos, que parecía haber nacido con el don de lenguas. Él no sólo leía francés e inglés, sino también --como ninguno de nosotros-- podía no sólo leer, sino hablar alemán, sin que hubiera salido nunca de Nicaragua, ni recibido clases de idiomas en las escuelas donde se enseñan. Las traducciones nuestras de esa época fueron quizás las mejores que se han hecho en nuestro país.
En Nicaragua no había habido nada semejante, a no ser una Antología general de poesía extranjera de principios del siglo, recopilada por el grupo de escritores modernistas reunidos alrededor del diario La Noticia. En ésta se agrupaban varios poetas modernistas, como Sáenz Morales, que le daban al periódico lo que hasta entonces no habían tenido los otros del país. Pero la Página de Vanguardia representaba una tendencia distinta y hasta contraria a la de La Noticia. Lo de más largo alcance de ese acontecimiento no son siquiera los valores intrínsecos de la página, ni por mucho que sea la introducción del Vanguardismo en Nicaragua, y la influencia que tuvo en la literatura nicaragüense posterior, sino ante todo y sobre todo, el hecho de haber sido el primer suplemento literario que formó parte de un periódico y circuló con él.
Los escritores modernistas del círculo de La Noticia, la mayor parte de lo suyo lo publicaban en un semanario llamado Los Domingos. Pero lo que ocurría por ese lado --el Modernismo-- era más bien algo que estaba en el ocaso, mientras lo que sacaban en su página de El Correo los dos muchachos vanguardistas no llegaba ni a ser un movimiento literario, pues se jactaba de ser más bien un antimovimiento antiliterario que apenas empezaba. Ése fue, en parte al menos, el origen de la nueva literatura nicaragüense, que no negaba, si no al contrario, reconocía sus orígenes en Rubén Darío. Aunque no lo admitían entonces, en eso se hermanaban y hasta se parecían en uno por otro rasgo los dos adversarios, el Modernismo y el Vanguardismo de Nicaragua que, como todo lo demás en la literatura moderna de la lengua, provenía de Rubén.
Alejado como yo estaba no sólo de Granada sino hasta creo que del país, no me di cuenta cuándo dejó de aparecer la Página de Vanguardia, como tampoco cuándo dejó de salir El Correo, pues tiempo después la ciudad, ya indeteniblemente precipitada en su decadencia, quedaba sin periódicos. Se podía decir que Granada --todo es que en Granada tenía significación-- se trasladaba a Managua. Con esa especie de éxodo, cambiaba todo y hasta en cierto sentido la naturaleza o por lo menos, la dirección del vanguardismo. De éste sólo quedaba --fuera de ciertas modalidades-- la aspiración a la libertad y la necesidad de la novedad, dos cosas que en Managua adquirían otro sentido. Lo que pasó con la presencia de los vanguardistas en Managua se puede tomar como el principio de una revolución literaria nicaragüense o como un nuevo giro de revolución poética de la lengua iniciada por Darío.
El que lo realizó esta vez fue Pablo Antonio Cuadra, solo. No hay que culparlo, porque en el ínterin Octavio Rocha había desertado de la literatura. Pablo Antonio logró trasladar los propósitos del primer suplemento literario a un periódico de Managua, quiero decir, al que era entonces el principal periódico del país. Se trata del diario la Prensa, que en ese tiempo ya dirigía Pedro Joaquín Chamorro, primo hermano y admirador de Pablo Antonio Cuadra, al que estimaba mucho, entre otras cosas, por su dominio del periodismo literario, que ya había mostrado ampliamente en la Página de Vanguardia.
Así empezó a salir, bajo la dirección de Pablo Antonio Cuadra, el suplemento literario de La Prensa que todos conocemos como La Prensa Literaria. Se vio inmediatamente que venía a llenar no sólo un gran vacío, sino una urgente necesidad de la cultura nicaragüense. Por lo demás, atrajo hacia La Prensa a todos o casi todos los jóvenes que escribían o cultivaban las artes en el país. La Prensa Literaria trazó amplios límites y abrió sus puertas con un espíritu menos discriminatorio o sólo dirigido por las tendencias vanguardistas puras y que dejaba lugar para todas las formas, tanto experimentales como tradicionales, que se ensayarían en Nicaragua, siempre que no escaparan del campo de la autenticidad. Pero no hay que olvidar que las líneas iniciales fueron trazadas en la Página de Vanguardia.
El que llenó el vacío del aliado de Pablo Antonio Cuadra en La Prensa Literaria fue el hijo único de Octavio Rocha, el poeta Luis Rocha. No cabe duda que Luis Rocha se manejaba a la perfección como asistente de Pablo Antonio Cuadra y esto hacía más viva, si cabe, la actividad del Director de la Prensa Literaria. Creo yo que hasta entonces no había habido ningún periódico ni sección de periódico --menos aún suplemento literario-- que haya ejercido, como La Prensa Literaria, tal influencia en el desarrollo de la literatura nicaragüense y en general de su cultura. El suplemento literario de La Prensa no sólo comunicaba un sentido de dirección, sino que, con ejemplo, creaba una especie de conciencia común entre los del oficio --que allí se daban a conocer-- y daba pie a unas nuevas lenguas de libertad y novedad, capaces de presentar la realidad en otros planos o niveles.
Basado en eso, puede decirse que fue La Prensa Literaria la que instituyó en la literatura nacional nuevos niveles de exigencia, cuando no simplemente niveles de exigencia desconocidos hasta entonces entre nosotros, niveles que tal vez son ya como la base del gusto literario en Nicaragua. Por lo demás, es innegable que La Prensa Literaria fue el escenario por el que han pasado casi todos los poetas, escritores, artistas o intelectuales nicaragüenses contemporáneos.
En esa forma siguió el asunto, puede decirse que sin tropiezos, hasta que el triunfo de la Revolución Sandinista se convirtió en motivo de división y aun de separación entre los propietarios de La Prensa. De allí salió, como es sabido EL NUEVO DIARIO, producto de casi todos los trabajadores despedidos de La Prensa, que lo fundaron bajo la dirección de Xavier Chamorro, hermano de Pedro Joaquín, el héroe nacional asesinado por elementos del régimen dinástico. Poco después de aparecido EL NUEVO DIARIO, se completó con su correspondiente suplemento literario, llamado NUEVO AMANECER CULTURAL a cargo de Luis Rocha, el ex compañero de Pablo Antonio Cuadra en La Prensa Literaria. En cierto modo seguía, pues, la línea: Página de Vanguardia, Prensa Literaria y NUEVO AMANECER.
Por lo que oigo decir no sólo bajó de nivel La Prensa Literaria, sino que prescindió de casi todos sus colaboradores.
Los suplementos literarios con los que yo, desde luego, mantenía contacto más o menos irregular eran NUEVO AMANECER CULTURAL y Ventana, de Barricada. La diferencia entre ambos es, a mi ver, que NUEVO AMANECER sigue la línea anterior de La Prensa Literaria, que más o menos era la de la Página de Vanguardia, mientras Ventana, empezando por su formato, es a su modo la continuación de la primera revista Ventana, que sacaban en León, a la sombra de la universidad, Sergio Ramírez, y Fernando Gordillo. Ésta fue, según creo, la primera publicación literaria nicaragüense francamente orientada hacia la izquierda. A causa de Ventana, la de Barricada, y por NUEVO AMANECER CULTURAL, de EL NUEVO DIARIO, es que ha ocurrido en Nicaragua la compenetración de la cultura con la política.
Sería inútil preguntarse qué hubiera pasado si Octavio Rocha hubiera seguido trabajando con Pablo Antonio Cuadra, en vez de abandonar su ocupación de periodista literario y su propia dedicación a la literatura. Sospecho que la vitalidad de lo comprendido no sería tanta sin el empuje de Luis Rocha, más sostenido que el de su padre. Se dice que desde entonces no volvió a hacer poemas, ni siquiera en secreto. Hasta yo mismo, que le tenía particular cariño, lo perdí de vista. Cuando ya no salía la Página de Vanguardia y sin que se pensara aún que Pablo Antonio Cuadra sacaría La Prensa Literaria, lo que se contaba de Octavio Rocha entre los vanguardistas era sólo que estaba perdidamente enamorado y que pasaba casi todo el día en la casa de su novia. Algo después se supo que se casó con ella y de su matrimonio nació Luis Rocha, que en su tiempo completaría y superaría lo que dejó su padre sólo empezado.
Octavio Rocha era tranquilo y dueño de sí mismo, aunque en el fondo --en las profundidades del amor y el sexo-- parece que tenía una explosiva reserva de hipersensibilidad. Parecería que lo hipersensitivo de su carácter íntimo haya sido lo que en un arrebato de celos --a mi ver infundado-- lo hizo un día alejar de su lado a su esposa, la entonces joven madre de Luis Rocha. Ella era no sólo joven y linda, sino también inteligente como lo son en general las mujeres de su apellido. La intempestiva separación de la pareja marcó, al parecer, el resto de sus vidas y fue quizás el motivo para que Octavio Rocha abandonara sin retorno su vocación de poeta.
Cuando decidió casarse, Octavio Rocha debe haber empezado a pensar en los cambios que tendría que hacer en su modo de vida para encontrar los medios de mantener su hogar. Cuando era vanguardista nunca pensó que tendría que ganar dinero. Su relación con el dinero, si acaso la tenía, debe haber sido siempre casual e improvisada. Ya casado y más aún, recién separado de su esposa --a la que tendría que ayudar a mantenerse con su hijo pequeño-- la solución que él escogió fue dedicarse a los negocios. No sé lo que sucedió, ni cómo ocurrió la transformación del poeta Octavio Rocha en hombre de negocios. Lo que quisiera es entender cómo se convirtió, de un día para otro, de poeta y editor de poesía en hombre únicamente dedicado a hacer dinero.
Se me dijo una vez que ya tenía cierta posición como agente de películas de cine norteamericanas en Panamá. Allá puso las bases de lo que luego fue su floreciente empresa comercial en Managua. Allí tuvo una tienda que las dos o tres veces que pasé por ella no me causó mala impresión --pese a que soy alérgico a las tiendas-- en la que se vendían, me parece, radios y cosas por el estilo a una clientela que entraba y salía casi seguidamente, creando un ambiente de prosperidad. Mis rápidas pasadas por la tienda de Octavio Rocha no eran por verlo a él, sino a su hijo, Luis Rocha, cuya amistad conmigo ya era mayor entonces que la de su padre, que no quería ser visto como poeta, sino como comerciante, mientras su hijo quería ser sólo poeta.
Siendo poeta, no lograba adquirir una conciencia de comerciante. Me imagino que fue por entonces que Luis Rocha dejó la tienda de su padre y empezó a trabajar con Pablo Antonio Cuadra, ya no recuerdo si en la UCA o en la Prensa Literaria. Así empezó a llenar el vacío que había dejado su padre.
Octavio Rocha seguro tendría las relaciones indispensables con los representantes del mundo de los negocios y con la gente de los bancos, pero no creo que participara en las actividades sociales y políticas y menos aún en las diversiones de la clase burguesa. Era evidente que no quería pasar por burgués, ni conducirse como burgués. De haber querido aburguesarse, claro que hubiera sido recibido en la burguesía con los brazos abiertos, pero no quiso pertenecer a la clase que tanto había despreciado. Por eso mismo, era admirable que haya tenido éxito en los negocios, como quien dice, desde fuera.
Para llenar el hueco de lo que había abandonado --la imaginación, la creatividad y la poesía, o sea las actividades desinteresadas-- buscaba la compañía de la mujer, y en sus momentos más solitarios o desolados se rodeaba de ciertas mujeres. En sus últimos tiempos, cuando ya se iba quedando solo, lo fui a ver a su casa, acompañado de su hijo Luis Rocha, y las personas que se ocupaban de lo suyo --él estaba algo enfermo-- eran dos llamativas muchachas que de seguro lo distraían de alguna manera en su soledad.
Por atavismo, sin embargo, él era un hombre de familia. Durante cierta época con su segunda esposa y dos hijas --entonces pequeñas-- que tenía con ella, pero las tres se trasladaron algún tiempo después a los Estados Unidos, adonde él iba a veces a acompañarlas por una temporada. Aquel modo de vida, a la vez solitario y necesitado de compañía femenina, no dejaría de tener efecto en su persona y hasta posiblemente en sus negocios. En esto --como en otras cosas-- no podía contar con la ayuda de su hijo Luis Rocha, del que ya conocía la actitud no inclinada al comercio y más bien refractaria a toda manifestación de comercialismo. Con el paso de los años, Octavio Rocha fue dependiendo cada vez más del apoyo moral y de la asistencia personal en multitud de cosas, de su hijo Luis Rocha, que aunque sea sólo poeta, es eficiente en todo.
Ya se había cerrado la entrada a la llamada tranquilidad burguesa, lo mismo que se había incapacitado para las ascensiones y los vuelos a las alturas de las artes, y lo que es peor aún --lo verdaderamente grave-- ya no podía encontrar el camino hacia la verdadera vida del amor. Estaba ya como aprisionado en las vaciedades del éxito económico, en realidad ya declinante o descendente y casi en el ocaso, lo que, añadido a sus privaciones intelectuales y espirituales, desembocaba en el vacío. Ni siquiera podía encontrar lo que necesitaba en el refugio de la familia, de su hijo, Luis Rocha --sus lindas nietas, hijas de éste-- para las que no había hecho lugar en su intimidad por pequeñas discrepancias o diferencias anteriores que no supo a su tiempo manejar, ni corregir. De esa manera le fue tocando en sus últimos años ir pareciendo más que el padre, el hijo de su hijo.
A Octavio Rocha se le debe de todos modos la línea seguida después por su hijo Luis Rocha, con sostenido y multiplicado éxito cultural y en parte al menos --y desde luego inicialmente-- el campo abierto por los medios de difusión literario y artístico establecidos con permanencia y carácter ejemplar por Pablo Antonio Cuadra, su inicial compañero y seguidor.
Fuente: http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/11/25/suplemento/nuevoamanecer/4144
miércoles, 12 de enero de 2011
José Coronel Urtecho: Capitán de la Vanguardia Nicaragüense.
José Coronel Urtecho (Granada, Nicaragua, 1906 - Managua, Nicaragua 1994). fue un poeta, traductor, ensayista, critico, narrador, dramaturgo, diplomático, e historiador Nicaragüense.
Ha sido descrito como «El pensador Nicaragüense mas influyente de el siglo veintiuno».
Después de apoyar el fascismo en los años treintas, se volvió un fuerte partidario de el «Frente Sandinista de Liberación Nacional» en 1977.
Biografía
Nació el 28 de febrero de 1906 en la ciudad nicaragüense de Granada, donde cursó estudios de bachiller con los jesuitas en el Colegio Centroamérica. Desde muy joven comenzó a escribir poesía y dio muestras de una gran capacidad organizativa y de convocatoria, asumiendo el liderazgo en la creación de revistas y grupos literarios, actividades que continuaría toda su vida, por lo que se le considera como uno de los intelectuales fundamentales en la renovación de la poesía nicaragüense. Entre 1924 y 1927 viaja a San Francisco (EE. UU.), donde toma contacto con la literatura última norteamericana, la cual ejercerá una importante influencia en su poética. De regreso a Nicaragua comienza a colaborar con la prensa en artículos de crítica literaria y publica su primer poema importante, la Oda a Rubén Darío, donde se define su programa de poesía vanguardista, anti-parnasiana, búsqueda de una ruptura con la excesiva influencia formal del padre de las letras nicaragüenses. La influencia de Coronel Urtecho en la nueva poesía Nicaragüense es muy importante, y la forma y estilo de la Oda a Rubén Darío marcará a toda una generación de poetas como Joaquín Pasos, Carlos Martínez Rivas o Ernesto Cardenal.
Entre 1933 y 1936 participa en el movimiento político Reaccionario, en torno al diario La Reacción, del que es fundador, y que propugna la candidatura del general Anastasio Somoza García. A partir de entonces comienza su carrera política, por la que será elegido diputado y desempeñará varios cargos dentro del partido somocista.
En 1948 sufre una crisis mental. Tras recuperarse viaja Nueva York y Madrid en funciones diplomáticas. En 1959 regresa a Nicaragua a la hacienda de su mujer en el Rio San Juan.
En 1977 decide apoyar la Revolución Sandinista y a partir de 1979 es uno de sus principales defensores.
Falleció en Managua tras recibir varios reconocimientos el 19 de marzo de 1994.
Ha sido descrito como «El pensador Nicaragüense mas influyente de el siglo veintiuno».
Después de apoyar el fascismo en los años treintas, se volvió un fuerte partidario de el «Frente Sandinista de Liberación Nacional» en 1977.
Biografía
Nació el 28 de febrero de 1906 en la ciudad nicaragüense de Granada, donde cursó estudios de bachiller con los jesuitas en el Colegio Centroamérica. Desde muy joven comenzó a escribir poesía y dio muestras de una gran capacidad organizativa y de convocatoria, asumiendo el liderazgo en la creación de revistas y grupos literarios, actividades que continuaría toda su vida, por lo que se le considera como uno de los intelectuales fundamentales en la renovación de la poesía nicaragüense. Entre 1924 y 1927 viaja a San Francisco (EE. UU.), donde toma contacto con la literatura última norteamericana, la cual ejercerá una importante influencia en su poética. De regreso a Nicaragua comienza a colaborar con la prensa en artículos de crítica literaria y publica su primer poema importante, la Oda a Rubén Darío, donde se define su programa de poesía vanguardista, anti-parnasiana, búsqueda de una ruptura con la excesiva influencia formal del padre de las letras nicaragüenses. La influencia de Coronel Urtecho en la nueva poesía Nicaragüense es muy importante, y la forma y estilo de la Oda a Rubén Darío marcará a toda una generación de poetas como Joaquín Pasos, Carlos Martínez Rivas o Ernesto Cardenal.
Entre 1933 y 1936 participa en el movimiento político Reaccionario, en torno al diario La Reacción, del que es fundador, y que propugna la candidatura del general Anastasio Somoza García. A partir de entonces comienza su carrera política, por la que será elegido diputado y desempeñará varios cargos dentro del partido somocista.
En 1948 sufre una crisis mental. Tras recuperarse viaja Nueva York y Madrid en funciones diplomáticas. En 1959 regresa a Nicaragua a la hacienda de su mujer en el Rio San Juan.
En 1977 decide apoyar la Revolución Sandinista y a partir de 1979 es uno de sus principales defensores.
Falleció en Managua tras recibir varios reconocimientos el 19 de marzo de 1994.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)